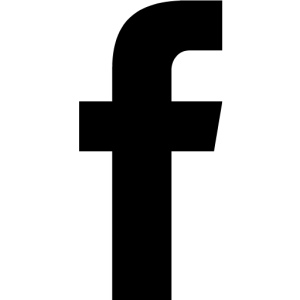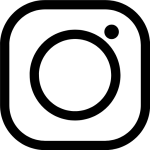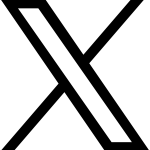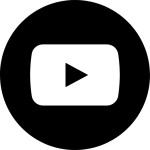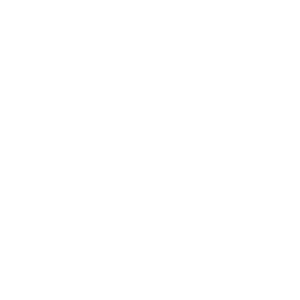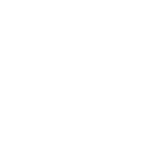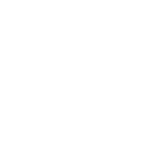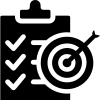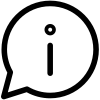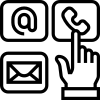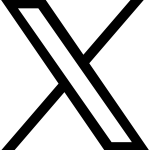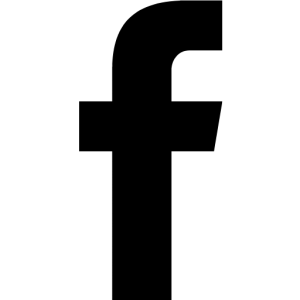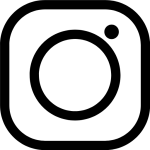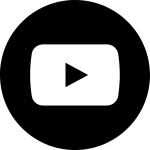Por: Mónica Rodríguez
Cuando de salir se trata, no importando al lugar que vayamos, siempre buscamos la manera de disfrutar al máximo y pasar un buen rato entre amigos.

Usualmente, de dichas salidas surgen los mejores momentos, las risas imparables y las experiencias inolvidables. Evidentemente, aquel sábado de “roadtrip” no fue la excepción…
Esta vez nos dirigíamos hacia La poza de las mujeres en Manatí, pues el lugar se había convertido en un destino muy popular de turismo interno. Al llegar nos encontramos con una playa hermosa pero abarrotada de gente, de manera que apenas había espacio en el agua.
Luego de ubicar mis pertenencias, mis amigos se fueron a caminar hacia una peña alta y grande que dividía el espacio entre la poza y el mar abierto. Rápidamente decidí seguirlos, ya que no me quedaría sola en el agua mientras ellos aventuraban por el otro lado.
Al llegar al tope no pudimos contener el asombro ante la vista espectacular que desde allí se veía. Mientras tanto, uno de los muchachos se encontraba más abajo de la peña, al borde de lo que parecía ser como un jacuzzi natural bastante cerca del agua. Al verlo allí decidimos acompañarlo, pues parecía ser un área bonita para pasar el rato. Cuando llegamos la marea se mostraba bastante calmada, por lo cual no tomamos mucha precaución al acercarnos. Allí nos sentamos en los bordes del hoyo a observar cómo el agua subía y luego bajaba con mucha presión hacia la profundidad.
Conversamos sobre varias cosas, y entre esas, mencionamos lo imposible que sería para una persona salir viva, en caso de caer dentro del hoyo, debido a la fuerza de la marea y la presión del agua.
Segundos más tarde, en un abrir y cerrar de ojos, fuimos arropados por una gran ola que nos arrastró a mí y a dos amigos. De escuchar buenas conversaciones y risas, pasé a escuchar el sonido del mar y sus olas azotándome contra las rocas, sumergiéndome cada vez más a la profundidad. Fueron tantos los pensamientos que pasaron por mi mente: “Hasta aquí llegué. Así acabó mi vida. Esto es real. De aquí no saldré viva…”.
Luego de varios segundos de desesperación, me di por muerta, de seguro mis amigos lo habrían hecho también, ya que no lograba salir ni por un momento a la superficie. Entendía que si otras personas habían muerto de esa manera, yo no tendría esperanza alguna de salir. Fue ahí cuando sentí en mi corazón una voz que me decía: “Aún no es tu tiempo de morir. Aún te queda mucho por vivir. Aún te falta mucho por hacer…”. Rápidamente comencé a orar. “Dios, tú me vas a sacar de aquí, yo sé que sí. Si me das la oportunidad de vivir, no voy a desperdiciar más mi vida. No voy a perder más mi tiempo. Por favor sácame de este hoyo…”
Repetitivamente clamé: “¡Sácame, sácame, sácame, sácame!” De repente la presión del agua me expulsó súbitamente hacia la superficie, donde logré agarrarme de una esquina de la peña. Apreté con todas mis fuerzas aquella pared rocosa, desgarrando la piel de mis dedos mientras uno de mis amigos, quién también logró salir del agua a tiempo, extendía sus brazos para sacarme. Cuando alcancé su mano, él me cargó hasta sacarme del desespero. Aun así, no podía parar de temblar, llorar y respirar incontroladamente.
Luego de varios segundos, logré tranquilizarme al ver que todos estábamos a salvo. En ese momento estaba segura de que lo que acababa de ocurrir cambiaría nuestras vidas para siempre. Dios nos dio una segunda oportunidad, no porque lo merecíamos, sino porque en su perfecta voluntad estaba cuidar de sus hijos.
“Yo puse mi esperanza en el Señor, y él inclinó su oído y escuchó mi clamor; me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso, y plantó mis pies sobre una roca; ¡me hizo caminar con paso firme! Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron, y pusieron su esperanza en el Señor.” Salmo 40:1-3